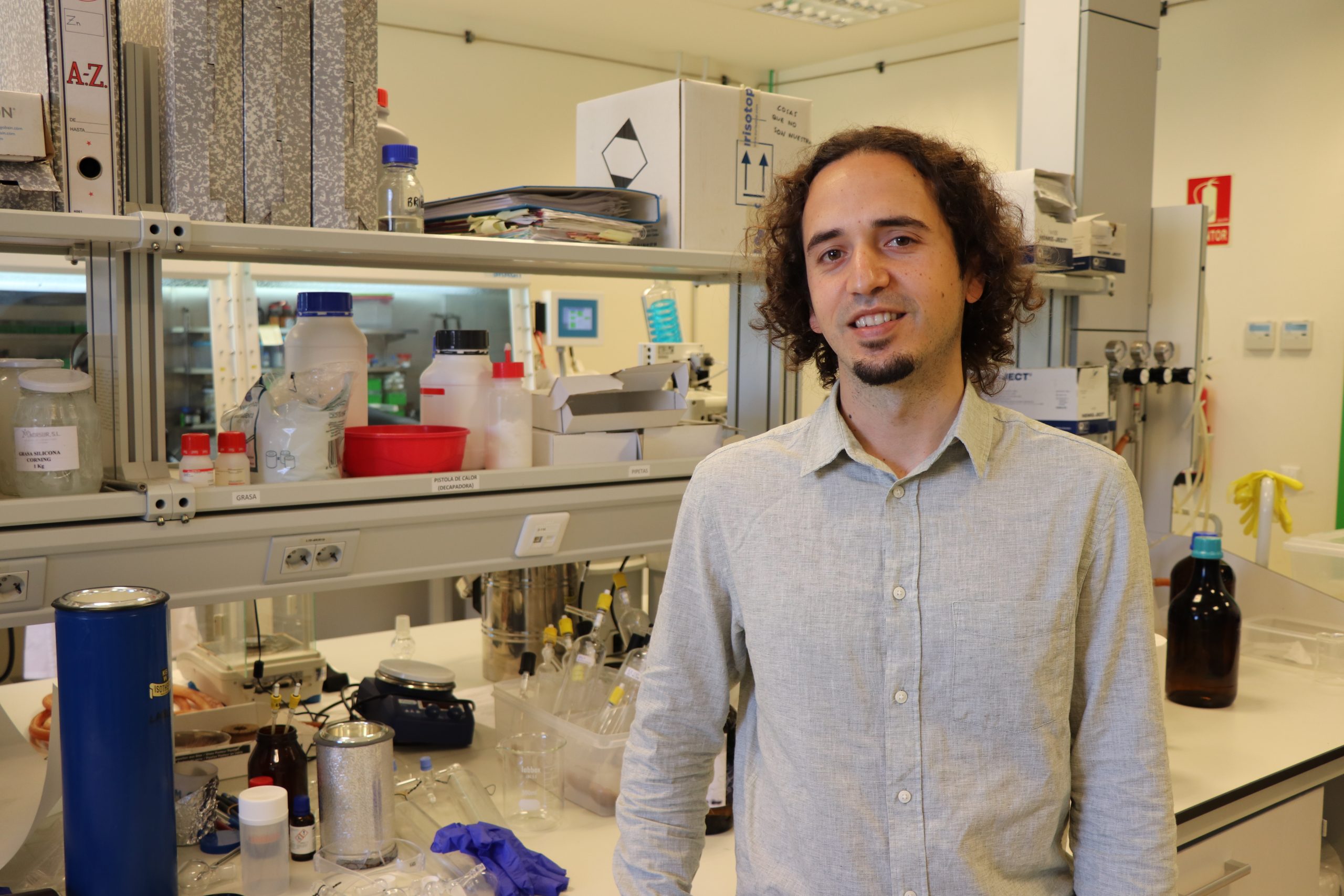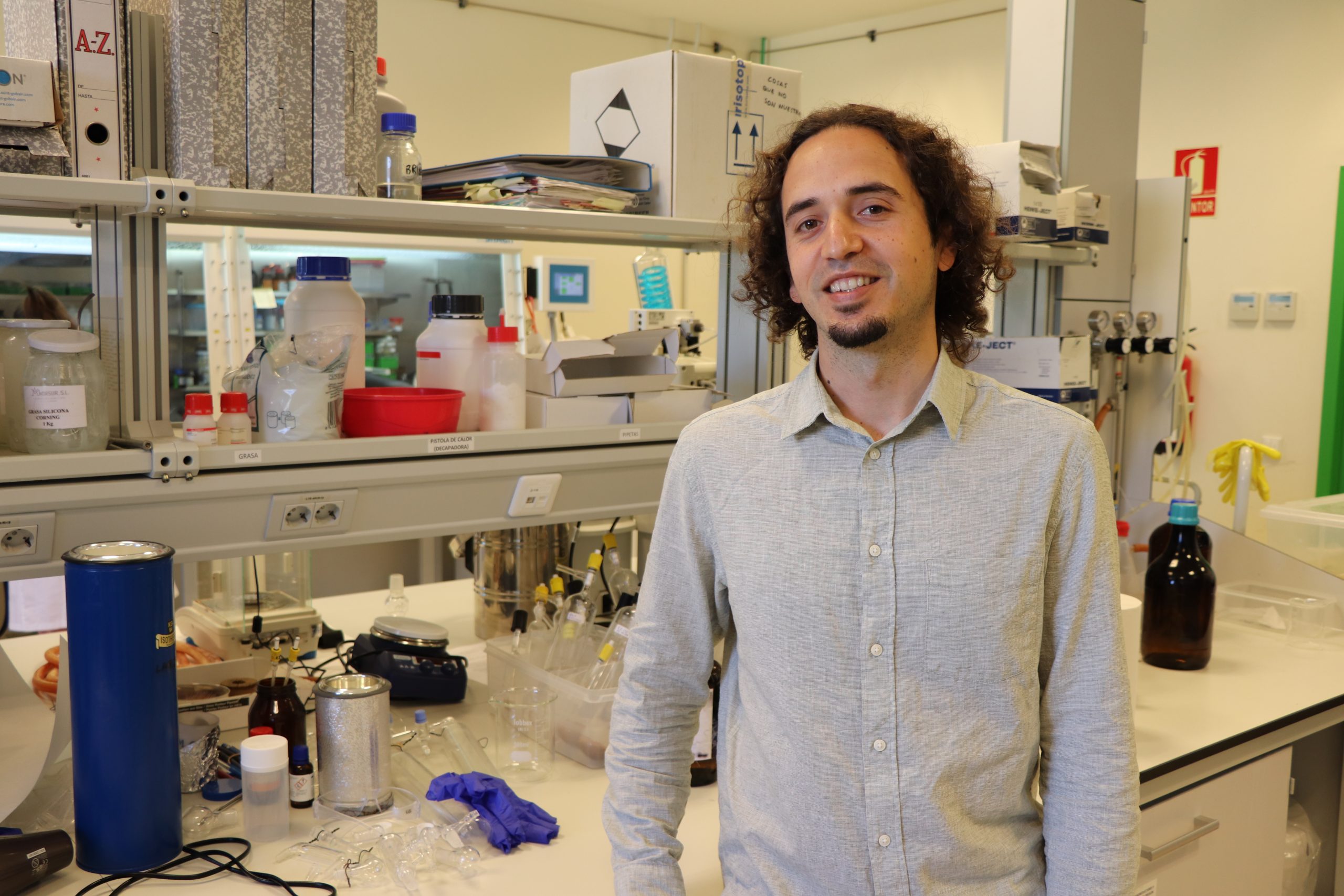
Jesús Campos, científico titular del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
Decía el investigador marino, Jacques-Yves Cousteau, que un científico es una persona curiosa, “que mira a través del ojo de la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué sucede”. Esta definición describe a Jesús Campos, un científico natural de Camas (Sevilla) que ha pasado parte de su carrera en las universidades de Oxford y Yale y ha participado en la redacción más de 70 publicaciones. Esta joven promesa recibió, en 2017, 1,5 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación para estudiar, entre otras cuestiones, cómo transformar el CO2 en combustible a través de catalizadores cooperativos. Una labor que realiza en el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla, junto a un equipo de 12 investigadores que él dirige.
¿Recuerda cuándo nació su vocación por la química?
Por lo que dicen mis padres, desde niño decía que quería ser científico y en el instituto tuve un profesor de química que me enseñó y motivó mucho. Además, siempre he creído que esta disciplina es la rama en la que tienes más opciones de meter las manos en la masa y crear cosas que no existían antes. Se puede decir que es la ciencia más artística.
Ha desarrollado parte de su trayectoria carrera en dos grandes templos del conocimiento: Oxford y Yale. ¿Qué le aportaron profesionalmente ambas estancias?
Creo que cualquiera que pretenda dedicarse al mundo de la investigación y hacer carrera académica debe vivir fuera y realizar una o dos estancias en el extranjero. Yo fui a Yale y a Oxford, porque estuve en el momento y sitio oportuno, pero el destino es menos importante que aprender de otras culturas y de otras formas de trabajar, porque al regresar puedes combinar todos esos conocimientos y experiencias que has adquirido y, así, enriquecer enormemente la investigación que desarrolles en el futuro.
Explíquenos en qué se centra su proyecto principal.
Nuestro grupo de investigación se centra en el área de la química organometálica, que tiene un sinfín de aplicaciones. Pero su empleo en catálisis es el área que ha conferido a la química organometálica su estatus actual. Nosotros utilizamos catalizadores cooperativos para llevar a cabo transformaciones químicas desconocidas o que consideramos de mayor interés, pero de una manera más limpia y eficiente. Por ejemplo, tratamos de convertir el CO2 en combustible o el metano en metanol. Esto puede reportar enormes beneficios económicos, sociales y medioambientales.
Esta investigación comenzó en 2017 y durará hasta 2023, por tanto, podemos decir que se encuentra en el ecuador de su desarrollo, ¿qué balance realiza hasta la fecha?
Es muy positivo. En términos científicos vamos descubriendo aspectos muy interesantes, y hasta ahora desconocidos, de estos procesos cooperativos. Además, un proyecto de esta envergadura, con la financiación que nos dan desde la Unión Europea, me ha permitido ser independiente y formar mi propio equipo compuesto en estos momentos por 12 personas. La visibilidad que te da un proyecto internacional de ese tipo supone además un ayuda inestimable para participar en otras iniciativas nacionales, regionales o europeas.
Hablando de este salto, su estudio forma parte del programa de excelencia Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, ¿qué supuso este reconocimiento como punto de partida?
Ha significado todo. Se trata de un proceso muy agresivo en el que compites con toda Europa, pero he podido establecerme de forma independiente para fundar y liderar un proyecto. Aunque los problemas y responsabilidades sean infinitas, realmente es lo que uno quiere hacer cuando desea dedicar su vida a la investigación: analizar una pregunta, ver cómo se puede resolver y tener los medios y un equipo para ello.
Con su trabajo se pretende combatir el Cambio Climático, ¿qué le diría a un negacionista medioambiental?
Tratar de cambiar la opinión de un negacionista convencido es como hablar con un fundamentalista religioso. No hay argumentos que sirvan, porque es una cuestión de fe. Sin embargo, a las personas que no sean negacionistas, pero les suene agradable esa música, hay que mostrarles datos y realidades contrastadas por muchos investigadores, de diferentes partes del mundo, a lo largo de décadas.
El Premio Nobel de Química, Mario Molina, siempre decía que “los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al Medio Ambiente, pero su solución es responsabilidad de toda la sociedad”.
Estoy de acuerdo. La ciudadanía va siendo consciente del problema, porque se están creando políticas dedicadas a frenar el Cambio Climático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque la ciencia pueda crear procesos eficientes y que contaminen menos, no se puede hacer magia y la huella ecológica que deja el ser humano no se puede borrar. En este sentido, la sociedad tiene que aceptar ciertas privaciones si queremos que el planeta aguante 10.000 años más con una mínima calidad de vida.
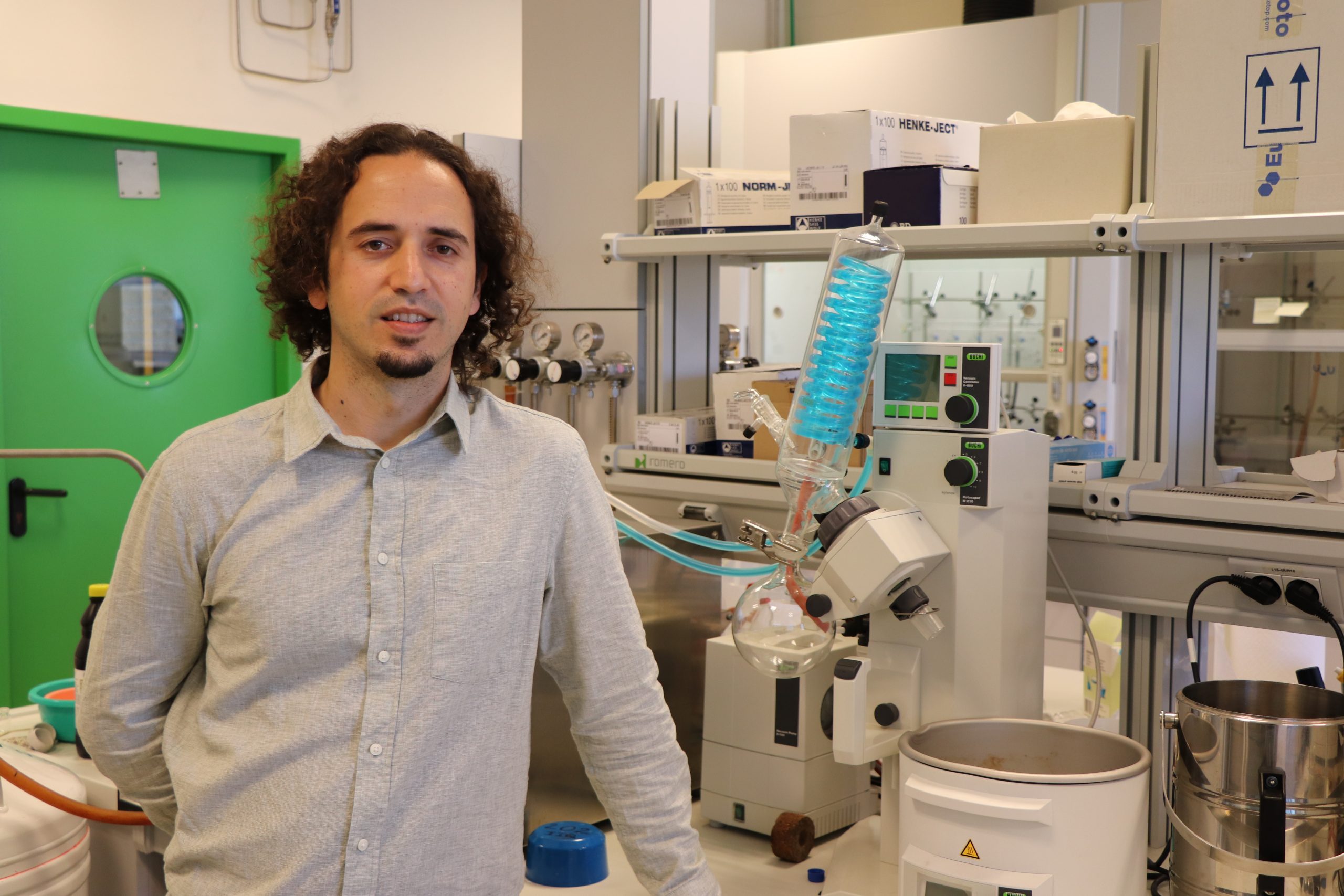
¿Y cómo se puede conectar a la ciudadanía con la ciencia?
Es cierto que la cultura científica es muy pobre. Durante la edad escolar llegamos a aprender aspectos vacíos o que no sabemos interrelacionar con los beneficios que aporta la ciencia a nuestra vida. Por ejemplo, para un joven es más interesante saber las consecuencias del Cambio Climático, o por qué aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, antes que aprender de memoria la tabla periódica, que es importante para los expertos.
Teniendo en cuenta que ha desarrollado parte de su carrera en otros países, ¿qué valor cree que se da al desarrollo científico con respecto a España?
Mi impresión personal es que, fuera de nuestras fronteras, son conscientes de que han construido sociedades ricas gracias al desarrollo de la ciencia y no al revés. Los grandes descubrimientos se han hecho en Alemania o en Estados Unidos y esto les ha reportado enormes beneficios económicos. En este último país es absolutamente impensable que un científico gane menos que una persona que pone ladrillos.
Ha recibido numerosos galardones como dos Premios Extraordinarios de Doctorado o el Premio de Investigación Javier Benjumea Puigcerver y ha participado en la redacción de más de 70 publicaciones, ¿le ha abrumado en algún momento ser considerado una joven promesa?
Alguna vez si, en tanto a lo que se espera de ti, porque las expectativas son muy altas. Pero ese sentimiento de presión es más fácil de llevar gracias a la familia. Tengo claro que conseguiré todo lo que pueda y, sin duda, dedicaré mi vida a la ciencia, pero más allá de esto hay una vida maravillosa.
¿De qué reconocimientos se siente especialmente orgulloso?
La Real Sociedad Española de Química me otorgó, en 2017, el premio de Jóvenes Investigadores. Este es el máximo galardón que puedes obtener en química en España, siendo menor de 40 años.
Por otro lado, yo soy de Camas, una localidad de Sevilla, y me reconocieron como Vecino Honorario. Me siento muy orgulloso, porque significa que personas que no están familiarizadas con la ciencia valoran mi carrera. Los referentes de Camas son Curro Romero o Sergio Ramos y que den un galardón a un científico puede servir de inspiración para las nuevas generaciones.
¿Existe algún tema, dentro de su campo, sobre el que tendría especial interés en investigar?
Cuando tienes una mente inquieta te gusta todo y tienes que restringirte a ti mismo. Pero hay mil cosas que me gustarían, por ejemplo, el origen de la vida me parece un tema fascinante porque es un área multidisciplinar que implica a biólogos, geólogos o químicos, entre otros, y cada uno tiene que poner su ladrillito.
¿Tiene algún referente nacional o internacional?
Mi director de tesis, Ernesto Carmona. Fue uno de los pioneros de la química organometálica cuando no existía en España y fundó este Instituto. Todos los químicos organometálicos que desarrollamos nuestras investigaciones en Sevilla somos sus hijos científicos.
Para finalizar la entrevista, ¿cómo potenciaría el retorno de investigadores?
Es una cuestión económica pura y dura. Si comparas el dinero que se destina en España a este ámbito, seguimos muy por debajo de la media europea. En primer lugar, se debería invertir en programas y proyectos y, después, en ofrecer condiciones competitivas. Así, vendrían españoles y personas de otras nacionalidades para desarrollar sus carreras.